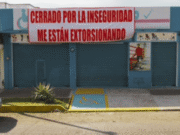La Ley 1761 de 2015 en Colombia, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, representó un avance significativo al reconocer el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal colombiano. La implementación de esta ley fue, en principio, un esfuerzo por reducir la violencia de género y sancionar de manera más severa los crímenes cometidos contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, la aplicación de esta norma ha mostrado importantes deficiencias, lo que ha dado lugar a una creciente preocupación sobre su efectividad y su capacidad para abordar adecuadamente la violencia de género en el país.
A pesar de que la ley buscaba dar una respuesta contundente a un problema social alarmante, los resultados han sido insatisfactorios. La principal crítica recae en la ambigüedad en la definición de feminicidio, ya que la norma exige la demostración de un móvil misógino para que el crimen sea tipificado como tal. Esta falta de precisión ha generado inseguridad jurídica, resultando en fallos contradictorios y en la posibilidad de que crímenes de feminicidio sean clasificados erróneamente como homicidios agravados por el hecho de ser mujer. La insuficiencia de requisitos claros para probar la motivación de género ha dado lugar a una impunidad preocupante, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia. Los tribunales, al no contar con herramientas legales precisas, han recurrido a interpretaciones que a menudo distorsionan la realidad de los crímenes.
Un análisis más profundo revela que la ley, aunque reactiva en términos punitivos, no aborda las causas estructurales de la violencia de género. La falta de un enfoque preventivo es un vacío crucial. La legislación se concentra principalmente en castigar al agresor sin atender las raíces sociales, culturales y psicológicas que alimentan la violencia machista. En lugar de promover políticas públicas de sensibilización y educación en torno a la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres, la ley refuerza una visión punitiva que no alcanza a desmantelar los patrones socioculturales que perpetúan el machismo. Por ejemplo, casos emblemáticos como los de Rosa Elvira Cely y Yuliana Andrea Samboní han revelado cómo la aplicación de la ley se ve obstaculizada por la ambigüedad en la identificación del móvil misógino. En ambos casos, aunque los crímenes fueron claramente violentos y terribles, la interpretación judicial del móvil misógino fue compleja y, en algunos casos, inapropiada.
Para que la Ley 1761 cumpla su propósito original, es necesario reformarla para que incluya medidas claras que permitan una identificación más precisa de los casos de feminicidio. Una de las propuestas clave es la inclusión del análisis psicológico de los agresores como parte integral del proceso judicial. Este enfoque interdisciplinario permitiría a los jueces obtener una comprensión más profunda de las motivaciones del agresor y determinar con mayor certeza si el crimen fue motivado por el desprecio hacia las mujeres. La psicología forense, en este contexto, se convierte en una herramienta esencial para el sistema judicial, proporcionando evidencia científica que respalde la tipificación correcta del delito.
Además, la reforma debe ir más allá de una respuesta puramente punitiva. La violencia de género no se resuelve únicamente con penas más severas, sino que requiere de políticas públicas preventivas que atajen el problema desde sus raíces. La educación en igualdad de género y la sensibilización social sobre los derechos de las mujeres son esenciales para cambiar las mentalidades que perpetúan la violencia. En este sentido, una reforma efectiva debe integrar la criminología, la sociología y otras ciencias sociales que ofrezcan un enfoque más holístico del fenómeno de la violencia de género.
Si bien la Ley 1761 fue un avance legislativo, su implementación ha mostrado ser insuficiente y su impacto ha sido limitado. La reforma propuesta no solo debe centrarse en mejorar la aplicación de la ley, sino también en garantizar la creación de políticas públicas integrales que prevengan el feminicidio y promuevan un cambio cultural profundo. De este modo, Colombia podría dar un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa para las mujeres, donde la violencia de género sea finalmente erradicada.