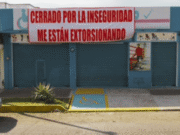El fuero militar ha sido objeto de debate jurídico, político y social durante décadas. Su origen se remonta al siglo XIX y ha evolucionado en distintos momentos históricos para proteger la disciplina y la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, con la consolidación del Estado de derecho y la expansión del sistema de protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, el fuero militar ha tenido que ser revisado y limitado, especialmente cuando se trata de delitos que afectan a civiles o violaciones graves a los derechos fundamentales.
El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “ninguna persona podrá ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales” y, sin embargo, reconoce que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Este reconocimiento, aparentemente ambiguo, ha sido fuente de múltiples interpretaciones y ha abierto la puerta a que miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales castrenses incluso cuando las víctimas de los delitos son civiles.
Durante años, la aplicación del fuero militar fue ampliamente permisiva, permitiendo que abusos cometidos por soldados o marinos contra la población civil se resolvieran al interior de las propias instituciones militares, lo que en la práctica favorecía la impunidad. En este contexto, organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), comenzaron a cuestionar esta situación, al considerar que el sistema de justicia militar no ofrecía garantías de imparcialidad, independencia ni transparencia.
Uno de los casos paradigmáticos que marcó un antes y un después fue el de Radilla Pacheco vs. México, resuelto en 2009 por la Corte IDH. En este caso, Rosendo Radilla, un activista social, fue detenido y desaparecido por elementos del Ejército en los años setenta. La Corte concluyó que el Estado mexicano había violado derechos fundamentales al permitir que las investigaciones por la desaparición forzada fueran llevadas por la jurisdicción militar. El tribunal internacional estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, y que esta práctica es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A raíz de este y otros fallos, el Estado mexicano se vio obligado a modificar tanto su marco normativo como sus prácticas institucionales. En 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos incorporó los tratados internacionales de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad, lo cual reforzó la obligación del Estado de respetar estándares internacionales. Posteriormente, en 2014, se reformó el Código de Justicia Militar para establecer que cuando un militar comete un delito contra un civil, será juzgado por tribunales civiles, no militares.
No obstante, aunque estas reformas son positivas, el debate no está resuelto. En la práctica, subsisten retos importantes. Uno de ellos es la interpretación que hacen los jueces sobre la competencia de los tribunales civiles cuando los hechos ocurren en el marco de operativos militares o en contextos donde la línea entre lo “militar” y lo “civil” es difusa, como en las tareas de seguridad pública, en las que participan activamente las Fuerzas Armadas.
Además, persiste una cultura de corporativismo y opacidad dentro de las instituciones castrenses. A pesar de que en teoría ya no pueden juzgar a un militar por violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles, hay casos en los que las investigaciones inician o se mantienen dentro del ámbito militar durante meses, lo que retrasa el acceso a la justicia para las víctimas y complica la recolección de pruebas.
Otro punto crítico es la falta de capacitación de ministerios públicos, jueces y defensores para manejar adecuadamente casos en los que hay implicación de militares. La presión institucional y la jerarquía dentro del Ejército o la Marina pueden obstaculizar las investigaciones, especialmente cuando hay un intento de encubrir a superiores o justificar las acciones bajo la lógica de la “obediencia debida”.
A lo anterior se suma el contexto actual, donde el gobierno federal ha ampliado el papel de las Fuerzas Armadas en diversas áreas de la vida pública, desde la seguridad hasta la construcción de obras y el manejo de aduanas. Esta expansión preocupa a juristas y defensores de derechos humanos, ya que podría derivar en un incremento de abusos y un regreso a prácticas que el país ya se había comprometido a erradicar. Si bien los soldados pueden ser juzgados por tribunales civiles, el poder político del Ejército se ha incrementado notablemente, lo que puede dificultar la rendición de cuentas.
El fuero militar, como excepción procesal, debe interpretarse de manera restrictiva. En un Estado democrático, ningún grupo debe estar por encima de la ley, y el principio de igualdad ante la ley debe regir incluso a las instituciones más poderosas. La lógica de proteger la disciplina interna no puede usarse como excusa para permitir violaciones a los derechos humanos o impedir la acción de la justicia ordinaria. Cuando un militar comete un delito contra un civil, ya no actúa exclusivamente como servidor de la milicia, sino como un ciudadano que debe rendir cuentas ante la justicia como cualquier otro.
El reto para México, por tanto, no es únicamente normativo, sino también institucional y cultural. Se requiere una transformación profunda en la manera en que se concibe la justicia castrense y su relación con el Estado de derecho. También es indispensable fortalecer los mecanismos de control civil sobre las Fuerzas Armadas, para asegurar que su actuación se rija por la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En conclusión, el fuero militar sólo puede justificarse en contextos limitados y específicos relacionados con la disciplina interna. Cualquier intento de ampliar su ámbito o de utilizarlo como barrera para el escrutinio público representa un retroceso en la construcción de un país democrático. La justicia militar no puede ser un refugio para la impunidad, y el compromiso del Estado mexicano debe estar siempre del lado de las víctimas, del acceso a la justicia y de los principios fundamentales que rigen la dignidad humana.