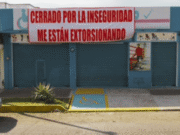El cine ha sido durante más de un siglo un espejo deformante de la sociedad, un espacio donde los dilemas morales se representan de manera estilizada y donde el crimen aparece con frecuencia como un acto cargado de dramatismo. Dentro de ese universo narrativo, la figura del antihéroe criminal ha ocupado un lugar central en la cultura popular, generando fascinación y, al mismo tiempo, controversia. No se trata simplemente de villanos, sino de personajes que encarnan la contradicción entre lo prohibido y lo deseable, entre la violencia y la justicia, entre la marginalidad y el carisma. El impacto de estas representaciones cinematográficas trasciende las pantallas, pues influyen en cómo la sociedad percibe el delito y a quienes lo cometen.
El antihéroe criminal suele surgir en contextos de crisis social, política o económica. No es casual que personajes como Tony Montana en Scarface, Michael Corleone en The Godfather o Walter White en Breaking Bad encuentren su atractivo en la lucha por el poder y la sobrevivencia en mundos hostiles. En lugar de ser rechazados de inmediato, se convierten en símbolos de resistencia frente a sistemas percibidos como corruptos o injustos. Slavoj Žižek ha señalado que la cultura popular no solo refleja realidades sociales, sino que produce formas de deseo colectivo. En este sentido, el antihéroe criminal es más que una fantasía de transgresión: es la encarnación de una crítica indirecta al orden establecido.
En el caso mexicano y latinoamericano, la narrativa del narcotraficante como antihéroe se ha potenciado con series como Narcos o El Señor de los Cielos. Estos productos audiovisuales presentan al criminal no únicamente como un sujeto peligroso, sino también como alguien ingenioso, audaz y hasta entrañable en sus relaciones personales. Según el criminólogo David Garland, la cultura del control contemporánea combina fascinación con repulsión hacia el crimen, lo que genera un consumo masivo de narrativas delictivas sin que ello signifique necesariamente una condena social tajante. El narcotraficante, como personaje de la ficción, se transforma en un ícono de poder y estilo, algo que influye en la manera en que parte de la sociedad interpreta la criminalidad real.
El cine también cumple una función pedagógica encubierta. Al representar a criminales como personajes complejos, dotados de motivaciones comprensibles o incluso justas, se abre la puerta a una normalización de la violencia como respuesta legítima a la opresión. Pensemos en Joker de Todd Phillips, donde Arthur Fleck no solo es un villano clásico de cómic, sino un hombre marginado por un sistema indolente que finalmente encuentra en la violencia su forma de visibilidad. Michel Foucault advertía que el poder no solo castiga, sino que produce discursos y subjetividades; en este caso, los relatos cinematográficos producen al criminal como sujeto de empatía y no solo de miedo.
La fascinación por el antihéroe criminal se alimenta, además, de un componente estético. La violencia en pantalla se coreografía con música, colores y planos que elevan el acto delictivo a la categoría de espectáculo. Martin Scorsese lo ha hecho con maestría en Goodfellas o Casino, donde la vida mafiosa se representa con glamour y energía antes de mostrar sus costos devastadores. Este contraste genera en el espectador una ambigüedad moral: se disfruta el ascenso del criminal al mismo tiempo que se anticipa su inevitable caída. La narrativa, así, construye un ciclo de atracción y repulsión que refuerza la condición del antihéroe como figura cultural persistente.
La influencia social de estas representaciones no debe subestimarse. Estudios en criminología cultural, como los de Jeff Ferrell, han destacado que el crimen se convierte en un producto cultural que circula en medios, música y cine, generando identidades e imaginarios colectivos. En barrios marginados, por ejemplo, la exaltación audiovisual del narcotraficante puede legitimar estilos de vida vinculados a la violencia, no necesariamente porque el espectador aspire a reproducirlos, sino porque los entiende como caminos posibles dentro de un orden social limitado en oportunidades. En sectores medios y altos, el consumo de estas historias satisface un deseo voyeurista de acercarse al “lado prohibido” sin vivir realmente sus consecuencias.
En este sentido, el cine no crea al criminal, pero sí moldea la forma en que se le concibe. Un espectador promedio difícilmente conocerá de cerca a un mafioso, pero sí tendrá en su imaginario la figura de Vito Corleone, de Pablo Escobar televisivo o del Joker cinematográfico. Esa imagen es la que influye en percepciones de justicia, en el entendimiento de la ley y hasta en los juicios sobre la legitimidad de la violencia. Como advierte Manuel Castells, en la sociedad red los relatos mediáticos se convierten en nodos de poder simbólico que terminan influyendo en la política y en la cultura cotidiana.
La romantización del crimen a través de la figura del antihéroe puede desdibujar la frontera entre justicia y delito, generando tolerancia hacia conductas que, en la realidad, destruyen vidas y comunidades. Sin embargo, también abre espacios para discutir la violencia estructural, la corrupción y la desigualdad que muchas veces originan estas narrativas. Al final, el antihéroe criminal se convierte en una especie de espejo incómodo: refleja tanto la fascinación por la transgresión como el desencanto con las instituciones que deberían garantizar justicia y equidad.
El atractivo oscuro del antihéroe criminal seguirá vivo mientras el cine continúe explorando las grietas de la moralidad y los espectadores sigan buscando historias que les permitan cuestionar el orden establecido. La pregunta de fondo no es por qué nos fascina, sino qué dice de nuestra sociedad esa fascinación. Y quizás la respuesta está en lo que señalaba Umberto Eco: toda cultura necesita sus monstruos para entenderse a sí misma. En el cine, el antihéroe criminal cumple precisamente ese papel.