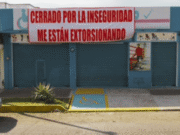Los titulares no lo ocultan: día tras día, el derecho internacional se ha convertido en protagonista en diversas dimensiones —violaciones de derechos humanos, imposición de tarifas entre Estados, guerras de egos políticos, economías desestabilizadas, gobiernos autoritarios, democracias debilitadas y la recurrente necesidad de exposición pública de actores que se presentan como salvadores de la patria, como “vengadores” de posiciones atónitas.
El derecho internacional nació con un propósito claramente definido. Considerando la soberanía de los Estados, sus poderes derivados de ella y el hecho de que todos forman parte de una misma comunidad internacional, las normas —reglas y principios, conforme Robert Alexy— resultan imprescindibles para garantizar una convivencia pacífica y armónica, en la cual se respeten y se cumplan las clásicas “reglas del juego”.
A través de acuerdos, tratados, convenciones u otros mecanismos internacionales de vinculación entre los Estados —que incluso abarcan las normas consuetudinarias—, los países buscan, o deberían buscar, una armonía no solo interna, sino también internacional. En definitiva, todos habitamos el mismo planeta.
Hace tiempo constatamos que las “cosas” no marchan bien. Desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación de la Organización de las Naciones Unidas (1945), se pensó que los Estados respetarían las normas de protección mutua, pero sobre todo las de respeto y protección de las personas —el eje de todo orden nacional e internacional.
Sin embargo, desde entonces han ocurrido diversas revueltas y guerras, que han victimizado a millones de personas, de manera directa o indirecta. La pandemia de la Covid-19 demostró que estamos lejos, muy lejos, de constituir una sociedad mínimamente solidaria. Los conflictos actuales, tanto internacionales como nacionales, así como las crisis que afectan a miles de personas en todo el planeta, no hacen sino evidenciar el individualismo profundamente arraigado en nuestras prácticas.
Aunque el sufrimiento ajeno nos invite a reflexionar sobre cómo el mundo ha perdido cualquier forma de “equilibrio” social, lo que parece prevalecer es la idea de que “el dolor del otro no es el nuestro”, y que estamos demasiado “ocupados” incluso para mirar, y mucho menos para actuar en favor de los demás.
La sociedad está enferma. La sociedad internacional está enferma. Sus pilares se encuentran desgarrados y vivimos en una auténtica “cuerda floja”: sin reglas definidas, sin certeza sobre lo que ocurrirá hoy o mañana si un gobernante amanece de mal humor.
¿Y cuál es la salida? Muchos sostienen que la sociedad ha cambiado desde la creación de la ONU, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el inicio de las relaciones interestatales.
Ciertamente, la sociedad se ha transformado de manera significativa desde los orígenes de la organización política, de los gobiernos y de los acuerdos internacionales. Avances colosales —como el desarrollo de internet, de la ciencia y de la tecnología— han modificado radicalmente nuestros caminos.
No obstante, los principios de armonía y diálogo en el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos (los más esenciales para cada persona), el respeto a la soberanía, la protección, la paz y la seguridad internacionales, entre otros, no pueden ser puestos en entredicho en nombre ni bajo la bandera de favoritismos o autoritarismos.
Las normas existen para ser cumplidas. Allí radica su relevancia: se establecen precisamente para fijar las “reglas del juego”, que no deberían alterarse según la voluntad de determinados actores sociales. Se redactan para que, en momentos de tensión o cuando algunos pretendan seguir caminos propios, se recuerde que existen “reglas” y que estas se encuentran vigentes. Son traducciones de seguridad para el sistema.
La inestabilidad internacional —en todas sus dimensiones— es de enorme magnitud. Sin embargo, el enfrentamiento de las crisis ha sido predominantemente individual.
En este sentido ¿no deberíamos acaso cambiar nuestra perspectiva para comprender que juntos somos más fuertes?
Considero que ha llegado el momento de pensar colectivamente, como sociedad nacional e internacional, no solo para manifestar un descontento “preventivo”, sino para afirmar con claridad que no aceptaremos imposiciones, no aceptaremos golpes, no aceptaremos la pasividad de países pacíficos frente a las múltiples violaciones de derechos humanos. El diálogo y la articulación con organizaciones resultan esenciales para construir alternativas que demuestren que las reglas deben cumplirse, que las personas deben ser protegidas, que los gobiernos democráticos puedan seguir sus agendas y, sobre todo, que en todas ellas se garantice a las personas un futuro en el que sus derechos estén plenamente asegurados.
En todas las dimensiones del derecho internacional, el equilibrio se perdió en el instante en que triunfó el individualismo.
Micheli Piucco. Pós-Doctora en Derecho, Doctora en Derecho (Derechos Sociales y Políticas Públicas), Profesora de Derecho, Abogada en Brasil.