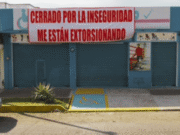La discusión sobre el derecho a una muerte digna representa uno de los desafíos éticos y jurídicos más profundos de nuestra era, chocando frontalmente con los cimientos tradicionales del Derecho Penal. En el contexto legal, donde la protección de la vida es el bien jurídico supremo, la asistencia médica para terminar la propia existencia se encuentra penalizada, encuadrada principalmente en dos figuras delictivas: el homicidio por piedad y el auxilio o instigación al suicidio. Esta tipificación refleja una postura estatal que, históricamente, ha privilegiado la vida biológica por encima de la autonomía y el sufrimiento extremo del individuo, obligando a muchos a un calvario final que la ciencia médica ya no puede mitigar.
El homicidio por piedad implica que un tercero, generalmente un médico o un familiar, causa la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable o sufre dolores insoportables, actuando por motivos humanitarios y bajo el consentimiento expreso, libre e informado de la víctima. Aunque esta figura contempla una pena atenuada respecto al homicidio simple, sigue siendo un delito contra la vida. Por su parte, el auxilio al suicidio castiga a quien presta ayuda material para que la persona termine con su vida, sin ejecutar directamente el acto letal. Ambas figuras demuestran el dilema: si bien se reconoce la motivación altruista o la voluntad de la víctima, el ordenamiento jurídico impide que esa voluntad se materialice con ayuda profesional, forzando a los ciudadanos a vivir contra su voluntad.
La irrupción del debate sobre la despenalización y regulación de la eutanasia (la acción deliberada de un médico para poner fin a la vida del paciente) y el suicidio asistido (el médico proporciona los medios, pero el paciente ejecuta la acción) plantea una pregunta fundamental para la sociedad: ¿Debe el Estado intervenir penalmente para forzar a un individuo a prolongar una vida que percibe como insoportable, indigna o meramente biológica, aun en contra de su voluntad consciente? La respuesta a esta interrogante requiere un ejercicio de ponderación constitucional entre el derecho a la vida, el derecho a la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles e inhumanos.
Los defensores de la regulación sostienen que la prohibición penal vulnera la autonomía de la persona y su derecho a la dignidad. Argumentan que la dignidad humana no se limita a la existencia biológica, sino que abarca la facultad de decidir sobre el propio cuerpo y el final de la vida, especialmente cuando se enfrenta un sufrimiento irreversible sin posibilidades de cura. Sancionar a un profesional de la salud por ayudar a un paciente que ejerce este derecho es visto como una forma de crueldad legal. Además, señalan que la clandestinidad de la práctica, propiciada por la prohibición, expone a los pacientes y a los profesionales a procedimientos inseguros y a un control médico insuficiente, obligando a muchos a buscar vías ocultas o a viajar a jurisdicciones con leyes más permisivas, como Canadá o algunos países europeos, evidenciando una desigualdad de acceso a una muerte digna. La falta de un marco legal claro obliga a los profesionales a elegir entre el juramento hipocrático (aliviar el sufrimiento) y la norma penal (proteger la vida a toda costa).
Frente a esto, los sectores que se oponen a la despenalización advierten sobre el riesgo de lo que denominan el “efecto resbaladizo” (slippery slope). Temen que la regulación abra la puerta a la eutanasia no voluntaria o que la práctica se extienda a personas que no cumplen los estrictos requisitos médicos, desvalorizando la vida de grupos vulnerables como los ancianos o las personas con discapacidad. Este argumento de la pendiente resbaladiza ha sido central en los debates legislativos, generando una fuerte resistencia en el Congreso. Desde una perspectiva dogmática penal, sostienen que la vida es un bien jurídico indisponible, cuya protección es irrenunciable para el Estado. También proponen reforzar los cuidados paliativos como la alternativa ética y médica que permite aliviar el dolor sin necesidad de recurrir a la muerte. Los paliativos, argumentan, deben ser la respuesta prioritaria para garantizar una muerte sin dolor, haciendo innecesaria la intervención letal. No obstante, la realidad es que el acceso a cuidados paliativos de calidad es aún limitado y geográficamente desigual.
La respuesta legal a este conflicto ha sido dispar en el territorio. Aunque la legislación de la capital federal, por ejemplo, ya reconoce la voluntad anticipada y el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida (como el uso de respiradores o hidratación artificial), este marco legal se limita a la ortotanasia (dejar morir naturalmente, sin intervención médica activa). La eutanasia activa, donde el médico interviene para causar la muerte, sigue siendo un delito en los códigos penales estatales, manteniendo la tensión entre la autonomía del paciente y el mandato protector de la ley. Esta disparidad fragmenta la aplicación de un derecho fundamental y crea inseguridad jurídica.
Una eventual reforma para despenalizar no solo implicaría modificar los tipos penales de homicidio por piedad y auxilio al suicidio, sino también establecer un riguroso marco regulatorio basado en la lex artis médica. Dicho marco debería contemplar:
- Diagnóstico definitivo de enfermedad grave e incurable o sufrimiento insoportable, validado por un segundo médico especialista.
- Consentimiento reiterado, libre, consciente e informado del paciente, sin coacción alguna, dejando un periodo de reflexión mandatorio y suficiente.
- Evaluación por un equipo multidisciplinario, incluyendo dictámenes de especialistas y psicólogos, para verificar la firmeza y lucidez de la decisión, y descartar depresiones tratables como único origen de la petición.
En última instancia, el debate sobre la eutanasia obliga a redefinir el rol del Derecho Penal en la protección de la vida. No se trata de desproteger la vida, sino de reconocer que la protección estatal también debe incluir el derecho a escapar de una existencia marcada por el sufrimiento irreversible. La despenalización y regulación rigurosa del procedimiento se presenta como un acto de justicia compasiva, permitiendo a la persona ejercer la máxima expresión de la libertad personal al elegir el modo de morir. La ley debe dejar de criminalizar la compasión y la dignidad para abrazar un enfoque más humanista y respetuoso de la voluntad individual en el umbral final, reconociendo la vida no solo como un hecho biológico, sino como un proyecto personal.