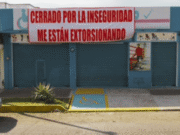Ensayo sobre la era del simulacro y la política de la posverdad
Durante siglos, la verdad fue el horizonte del pensamiento y la base de la convivencia. Hoy, se ha vuelto un estorbo. Lo que manda es la narrativa: la capacidad de imponer una versión convincente, no de demostrar un hecho. El sujeto contemporáneo ya no dice “pienso, luego existo”, sino “miento, luego existo”. Mentir no es sólo falsear: es producir realidad simbólica en un mundo donde la existencia depende de la visibilidad.
Las redes sociales han convertido la vida en una arena de exposición permanente. Cada individuo es su propio publicista. La autenticidad ya no se mide por la verdad, sino por la capacidad de mantener la atención. Así, la mentira deja de ser excepción moral para convertirse en mecanismo de supervivencia.
La posverdad no es el triunfo de la mentira sobre la verdad; es la fusión de ambas en una atmósfera donde ya nadie distingue. El algoritmo alimenta lo que emociona, no lo que informa. El cerebro, saturado, se refugia en lo que confirma su identidad. En este ambiente, la manipulación no necesita censurar: sólo debe inyectar emoción y repetir.
El sujeto posmoderno vive dentro de una jaula de hierro como la que advirtió Weber, pero ahora hecha de estímulos. La racionalidad instrumental ya no produce burocracia, sino flujo constante de dopamina digital. La obediencia no se exige: se desea. Nadie manda a mentir; todos mentimos porque el sistema recompensa la ficción más atractiva.
Las redes sociales son laboratorios de patología narcisista. La personalidad se disuelve entre filtros, slogans y autoficciones. El yo se fragmenta en “posts”, cada uno diseñado para provocar reacción. La mentira, en este contexto, no nace del engaño sino del vacío: se miente para llenar el silencio del algoritmo.
Desde el DSM-5 podríamos hablar de rasgos histriónicos, narcisistas o facticios, pero sería ingenuo reducirlo a un trastorno individual. Es un trastorno socialmente inducido: la adicción a la aprobación. El “yo” digital funciona como droga; cada notificación refuerza la sensación de existencia.
Jean Baudrillard lo predijo: vivimos en el simulacro, donde el signo sustituye a la cosa. La política ha perfeccionado ese arte. Los líderes ya no gobiernan realidades, sino percepciones. Los partidos fabrican escenografías de moral, inclusión o transparencia; detrás, la gestión del poder sigue idéntica.
La mentira política ya no busca ocultar la verdad: busca convertirse en la única realidad emocionalmente aceptable. Cada discurso es un acto de escenografía: prometer sin creer, negar sin sonrojo, confundir sin costo. El político contemporáneo no necesita convencer; le basta con mantener la atención.
“Lo que se percibe es lo que es.” Esa frase, que antes describía un error lógico, hoy es regla de comunicación. Si un mensaje se repite y se viraliza, su contenido se valida. La percepción colectiva reemplaza a la verdad empírica. La democracia se convierte entonces en mercado de ficciones: quien domina la emoción gobierna el relato.
La mentira masiva no destruye la política: la satura. Cada escándalo neutraliza al anterior. La indignación permanente produce apatía. El ciudadano, exhausto, se convierte en consumidor de versiones.
Cuando todo es opinable, desaparece la distinción entre dato y deseo; la legalidad se reduce a trámite comunicativo; la justicia compite con los hashtags; el individuo ya no piensa, reacciona; no recuerda, refresca la pantalla; todos saben que todo es simulación, pero actúan como si no lo supieran; la mentira se normaliza como hábito colectivo.
“Miento, luego existo” es la fórmula de una época que ha confundido identidad con exposición.
La verdad ya no muere de censura, sino de saturación.
El poder ya no domina por represión, sino por consenso emocional.
Y el ciudadano, creyéndose libre, vive dentro de una jaula luminosa donde su reflejo sustituye su pensamiento.
El riesgo de esta contemporaneidad no es que nos mientan: es que dejemos de importarnos si algo es verdad.
Cuando la mentira se vuelve condición de existencia, la libertad deja de ser política y se convierte en un simple efecto visual.
Gabriel Regino. Abogado penalista.