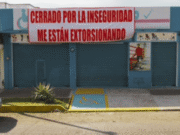En las últimas décadas, la justicia penal ha enfrentado el desafío de encontrar un equilibrio entre el castigo y la reinserción, entre la prevención y la represión. En ese debate, ha surgido un actor silencioso pero poderoso: los modelos actuariales. Estas herramientas estadísticas, originadas en campos como la economía y las aseguradoras, han encontrado un nuevo espacio en el ámbito del derecho penal, particularmente en la predicción de la reincidencia criminal. En un país como México, donde la sobrepoblación carcelaria, la reincidencia y la falta de criterios objetivos en las decisiones judiciales son problemas estructurales, el uso inteligente de modelos actuariales no sólo podría transformar el sistema penal, sino también mejorar sustancialmente la política pública en materia de seguridad y justicia.
Un modelo actuarial es, en esencia, un instrumento estadístico que permite predecir la probabilidad de que un evento ocurra en el futuro, basado en datos históricos y características individuales o contextuales. En el ámbito penal, se utilizan para estimar el riesgo de que una persona cometa un nuevo delito después de haber sido sancionada. Estos modelos consideran variables como el tipo de delito cometido, la edad, el género, el historial delictivo, el entorno social y familiar, entre otros. A partir de esos datos, generan una puntuación de riesgo que puede ser útil para orientar decisiones judiciales o administrativas, como la libertad condicional, la clasificación penitenciaria o incluso la imposición de medidas cautelares.
En países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o algunos miembros de la Unión Europea, los modelos actuariales ya forman parte del aparato judicial, no sin controversias. El sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), por ejemplo, ha sido ampliamente utilizado en cortes estadounidenses para evaluar el riesgo de reincidencia. Sin embargo, su uso ha desatado debates éticos, especialmente cuando se ha comprobado que puede reproducir sesgos raciales o socioeconómicos, debido a que la información con la que alimentan los algoritmos ya está contaminada por años de discriminación estructural. Esto plantea un reto mayúsculo: ¿pueden estos modelos ser verdaderamente justos si el contexto de los datos no lo es?
A pesar de sus imperfecciones, desechar los modelos actuariales sería renunciar a una oportunidad de mejorar la justicia penal. El problema no está en la herramienta, sino en cómo se usa. Y es aquí donde México podría aprender de los errores ajenos y construir un modelo más justo, adaptado a su realidad social, política y criminal. En lugar de importar tecnologías extranjeras con sesgos estructurales, el país podría invertir en el desarrollo de modelos propios, con datos locales, validados empíricamente por universidades y centros de investigación independientes, y sometidos a procesos de revisión constantes. La transparencia en la metodología, así como la posibilidad de revisión judicial de los resultados, debe ser una condición indispensable para su implementación.
Uno de los beneficios más claros de adoptar modelos actuariales en México es la optimización del sistema penitenciario, hoy colapsado por la sobrepoblación, la violencia interna y la falta de recursos. Actualmente, muchas personas son privadas de la libertad sin que exista una evaluación objetiva de su riesgo real. Esto no solo implica un gasto económico elevado —el mantenimiento de un reo cuesta al Estado mexicano entre 150,000 y 200,000 pesos al año—, sino que también profundiza la criminalización de sectores vulnerables. Con herramientas actuariales bien diseñadas, se podrían identificar a aquellos individuos con bajo riesgo de reincidencia, quienes podrían beneficiarse de medidas alternativas como la prisión domiciliaria, los trabajos comunitarios o programas de reinserción, reduciendo así la presión sobre el sistema carcelario.
Asimismo, estas herramientas podrían mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Hoy en día, la decisión de imponer prisión preventiva, otorgar libertad anticipada o aplicar medidas cautelares muchas veces se basa en criterios subjetivos del juez o la presión mediática. Al introducir modelos actuariales en estas decisiones, se agregaría un componente objetivo que, aunque no sustituye el juicio humano, puede ser una guía valiosa para reducir la arbitrariedad y la desigualdad en la impartición de justicia. Desde luego, esto no significa confiar ciegamente en un algoritmo, sino utilizarlo como complemento, nunca como sustituto del análisis judicial.
Otro punto clave es el potencial preventivo que ofrecen estos modelos. Si bien su aplicación más directa está en el ámbito judicial y penitenciario, su valor también reside en la posibilidad de generar políticas públicas focalizadas. Por ejemplo, si un modelo identifica que los jóvenes varones entre 18 y 25 años con baja escolaridad y antecedentes de violencia familiar presentan una alta probabilidad de reincidencia, el Estado puede dirigir sus esfuerzos a ese grupo en particular con programas de apoyo educativo, psicológico y comunitario. Así, la justicia actuarial también se convierte en una justicia preventiva.
Ahora bien, sería ingenuo pensar que esta transición puede hacerse sin resistencias. Habrá quienes aleguen, con razón, que ningún modelo puede predecir con certeza el comportamiento humano. También habrá preocupaciones legítimas sobre la protección de datos personales, la transparencia de los algoritmos o el riesgo de tecnocratizar la justicia. Todos estos puntos deben ser atendidos con seriedad, con un marco legal claro, auditorías independientes y una sólida base ética. Pero ninguna de estas objeciones invalida el potencial que los modelos actuariales tienen para mejorar un sistema que hoy se encuentra colapsado.
En resumen, México se encuentra ante una oportunidad histórica para innovar en su sistema penal. El uso de modelos actuariales para predecir la reincidencia no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta que, bien diseñada y regulada, puede aportar eficiencia, objetividad y justicia.Lo importante no es si usamos algoritmos o no, sino cómo los usamos y para qué. Porque en la justicia, como en la vida, el futuro no se adivina, se construye.