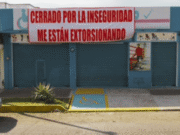1. El cambio institucional: de la Corte a la política
El 1 de septiembre se inaugura la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ella una marea de nuevos jueces y magistrados, designados más por lógica electoral que por carrera judicial. El mensaje político es claro: la justicia deja de ser un ámbito de especialistas para convertirse en prolongación del poder que dice encarnar al pueblo.
La consecuencia es doble:
• Desinstitucionalización: la justicia deja de operar como orden autónomo.
• Repolitización radical: el derecho se convierte en herramienta de legitimación del poder.
2. El fin de una época: del derecho como límite al derecho como instrumento
El sistema judicial mexicano, como todo tribunal supremo, se ha construido históricamente en épocas jurisprudenciales: momentos de continuidad doctrinal que garantizan cierta previsibilidad. Con la llegada de esta nueva Corte, es inevitable hablar del inicio de la 12ª Época, cuyo contenido es aún incierto.
Preguntas clave se abren:
• ¿Serán sus criterios garantistas, como exige el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales?
• ¿O predominará un derecho autoritario, donde la prisión sea sinónimo de justicia y la libertad, sospecha de corrupción?
• ¿Se consolidará un Derecho Penal de Acto (juicio por conductas) o un Derecho Penal de Autor (juicio por la identidad del acusado)?
3. Nihilismo jurídico: Jünger y Heidegger en México
Ernst Jünger describió el nihilismo como el “meridiano cero”, el momento en que los valores se derrumban y solo queda caminar sobre la línea del vacío. Hoy el derecho mexicano está en ese punto:
• La institucionalidad judicial se disuelve en un relato político.
• La certeza jurídica se sustituye por la discrecionalidad de mayorías transitorias.
Heidegger iría más allá: el nihilismo es el olvido del Ser. El derecho, reducido a técnica y a herramienta de gobierno, ya no se interroga por la justicia como apertura de verdad, sino que se agota en la administración del castigo. El derecho se convierte en mera función del Leviatán político.
4. La narrativa de la “justicia social”
El discurso oficial sostiene que justicia = castigo y que libertad = privilegio o corrupción. Esta inversión semántica recuerda a lo que Tucídides observó en la guerra civil de Corcira: cuando el lenguaje se pervierte, lo prudente se llama cobardía y la violencia se llama virtud.
Hoy “justicia social” puede significar:
• Reducción de garantías procesales en nombre de la equidad.
• Imposición de penas ejemplares como pedagogía política.
• Reemplazo del juez imparcial por el juez como portavoz del pueblo.
5. Elster y los mecanismos de dominación
Jon Elster enseñó que las instituciones se explican por mecanismos: incentivos, sanciones, reciprocidades. La nueva Corte puede reconfigurar estos mecanismos:
• Incentivo: jueces que fallen en sintonía con el poder serán recompensados con estabilidad y ascensos.
• Sanción: quienes ejerzan control judicial real correrán riesgo de ser perseguidos.
• Resultado: un ecosistema donde la jurisprudencia ya no surge de deliberación jurídica, sino de alineación política.
6. Ruptura temporal: Rüsen y la conciencia histórica
Jörn Rüsen explicó que la experiencia histórica se vive no solo como continuidad, sino como ruptura. La instauración de la 12ª Época no es continuidad de la 11ª, sino corte radical. Estamos en un tiempo en que el pasado (criterios de la Corte en materia penal: control de convencionalidad, derechos procesales, estándares probatorios) ya no garantiza nada para el futuro.
El desafío es cómo narrar esta ruptura:
• Como restauración de la soberanía popular.
• O como retroceso nihilista hacia la arbitrariedad.
7. Proyección penal: lo que viene
En el ámbito procesal penal, cabe anticipar:
• Debilitamiento de la presunción de inocencia: la prisión preventiva se reforzará como herramienta de control.
• Expansión del Derecho Penal de Autor: juzgar por la adscripción política, económica o social, más que por los hechos probados.
• Reducción de los estándares probatorios: en aras de la “justicia social”, se admitirán pruebas menos sólidas para justificar condenas.
• Desplazamiento de la defensa técnica: el abogado será visto como obstáculo, no como garantía de derechos.
• Normalización del discurso del enemigo: ciertos grupos serán considerados irredimibles (delincuencia organizada, opositores políticos), legitimando penas desproporcionadas.
8. Conclusión crítica
La 12ª Época de la Corte mexicana se inaugura en un horizonte de nihilismo jurídico: la ruptura de la institucionalidad, el vaciamiento del derecho como límite y su reducción a instrumento del poder.
• Con Jünger, estamos en el meridiano cero: todo valor previo se ha desplomado.
• Con Heidegger, asistimos al olvido del Ser: el derecho reducido a técnica de gobierno.
• Con Elster, los mecanismos se alinean para premiar la sumisión.
• Con Rüsen, la ruptura temporal inaugura un nuevo relato aún en disputa.
La gran incógnita: ¿será posible reconstruir un derecho penal de acto, garantista, dentro de un orden político que parece apostar por un derecho penal de autor, punitivo y ejemplarizante?
La respuesta definirá si la 12ª Época será un nuevo capítulo del constitucionalismo garantista o el inicio de una época de justicia social autoritaria, donde el proceso penal deje de ser límite al poder y se convierta en su herramienta de legitimación.